
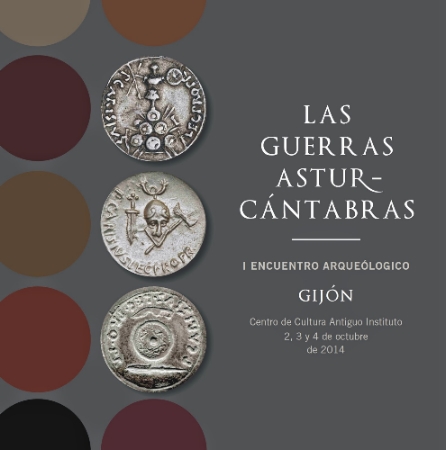
Estamos ante un evento único, no voy a decir que irrepetible porque espero que sea el primero de una larga serie de congresos, pero creo verdaderamente que es más que probable que marque un antes y un después dentro de la investigación y difusión de una época inigualable en Regio Cantabrorum. Estoy hablando, como no, del I Encuentro Arqueológico "Las Guerras Ástur-Cantabras" que se celebrará en Gijón durante los días 2,3 y 4 de Octubre.
Ya solamente su nombre puede llamar la atención a muchos que no conocen el mundillo, sobre manera porque que nos hartamos de oír y citar (yo el primero) el lado del conflicto que a cada una de las partes nos interesa. Que si en Cantabria son solo "Guerras Cántabras", que si en Asturias "Guerras Astures"..si Floro levantase la cabeza..noooo, el entrenador de futbol no, el otro. La denominación en las fuentes clásicas es "Bellum Cantabricum et Asturicum" para quien no lo sepa, de ahí el nombre de este I Congreso.
Este encuentro ha sido coordinado por tres investigadores sobre los cuales me faltan palabras en la definición de su trabajo y legado. Para la gente a la que nos gusta la arqueología e historia son referentes a nivel nacional:
Volviendo al Congreso, el primer día se dedicará casi por completo a explicar el contexto donde se produjo el conflicto bélico de las Guerras Ástur-Cántabras, detallando los aspectos principales de las mismas. En la segunda jornada, se tratarán los principales asedios del ejército romano y las conclusiones arqueológicas de los yacimientos relacionados. Se hablará también sobre las dos grandes líneas de penetración en el avance del imperio romano, claves para conocer los porqués de la contienda. Del mismo modo, en este segundo día, se expondrán de un modo "libre" (fuera del programa oficial) nuevos descubrimientos y ponencias presentadas a la organización del congreso y que darán muchísimo que hablar…mucho, muchísimo. Destacar en este punto las propuestas de comunicación enviadas por los co-directores delProyecto Mauranus, Enrique Gutiérrez Cuenca y José Ángel Hierro Gárate, y por Rafael Bolado del Castillo. Me quedo corto si os digo que pienso que darán un giro de 360º en la arqueología regional (en serio), ya que presentarán nuevos hallazgos inéditos y sorprendentes. ¿Estaremos más cerca del Mons Vindius?, ¿Aparecerán nuevos campamentos romanos que den otro punto de vista al conflicto?. Ahí dejo eso. Por último y para concluir el congreso, el tercer día, se hará una salida de campo para visitar el oppidum de Monte Bernorio y el campamento romano/castro de La Loma, ambos en Palencia.
Os dejo con el programa del I Congreso, sin antes olvidar y recordar con cariño la ausencia del recientemente fallecido José Luis Casado Soto, quien iba a ser el encargado de abrir las jornadas en Gijón.

9:00 h Presentación y entrega de credenciales
10:00 - 10:45 h César Augusto y la incorporación del Norte de Hispania al Imperio Romano. (esta conferencia iba a ser impartida por el recientemente fallecido José Luis Casado)
10:45 - 11:30 h Los textos clásicos de las guerras a la luz de la Arqueología: mitos y realidades. José Luis Ramírez Sádaba, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria
11:30 - 12:00 h Descanso
12:00 - 12:45 h Trazas de actividad militar: metodología crítica de la búsqueda. François Didierjean, Instituto Ausonius, UMR 5607 (CNRS/ Université Bordeaux-Montaigne)
12:45 - 13:30 h Guerra y sociedad en los pueblos celtas del norte de Hispania. Martín Almagro Gorbea, Catedrático de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid.
13:30 - 14:00 h Debate
14:00 - 16:00 h Descanso
16:00 - 16:45 h Contexto geopolítico de los pueblos ástures y cántabros. Ángel Villa Valdés, arqueólogo de la Consejería de Cultura de Asturias.
16:45 - 17:30 h Estrategia y logística de la conquista de la cornisa cantábrica, una operación previa a la campaña sobre la Gran Germania. Francisco Ramos Oliver, General de División. Francisco Jiménez Moyano, Teniente Coronel
17:30 - 18:00 h Descanso
18:30 - 19:15 h Las armas del enemigo. Militaria romana de metal en la guerra cantábrica de Augusto. Carmelo Fernández Ibáñez, Conservador del Museo Arqueológico de Palencia
19:15 - 20:00 h Debate
21:00 h Cena

9:00 - 9:45 h El asedio de La Loma (Santibáñez de la Peña, Palencia) y otros escenarios del norte de Castilla. Eduardo Peralta Labrador, miembro correspondiente de la Academia de la Historia.
9:45 - 10:30 h El ataque a Monte Bernorio (Pomar de Valdivia, Palencia). Jesús Francisco Torres, Universidad Complutense de Madrid.
10:30 - 11:15 h La penetración del ejército romano por el interfluvio Pas-Besaya (Cantabria). Eduardo Peralta Labrador, miembro correspondiente de la Academia de la Historia.
11:15 - 11:45 h Descanso
11:45 - 12.30 h El eje de avance de la vía Carisa (Asturias). Jorge Camino Mayor, arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias.
12:30 - 12:55 h El campamento de El Cincho (Campoo de Yuso, Cantabria). Manuel García Alonso, profesor de Historia del IES de Cabezón de la Sal.
12:55 - 13:20 h Los campamentos de la Poza y la calzada de Peña Cutral revisitados. Juan José Cepeda Ocampo, UNED, C.A. Bergara (Guipúzcoa).
13:20 - 13:50 h Debate
14:00 - 16:00 h Descanso
16:00 - 16:25 h Las fortificaciones prerromanas y romanas del oppidum de Ornedo-Santa Marina (Valdeolea, Cantabria). Pedro Fernández Vega, Doctor en Arqueología. Rafael Bolado del Castillo, Lino Mantecón Callejo, Joaquín Callejo Gómez, arqueólogos.
16:25 - 16:50 h Proyecto IVGA. Conquista, articulación del territorio y explotación de recursos en el límite en el conventus Lucense y el de los Astures. Almudena Orejas, Javier Sánchez-Palencia, Alejandro Beltrán, investigadores del CSIC y José Antonio Ron, arqueólogo.
16:50 - 17:15 h Descanso
17:15 - 19:00 h Sección de carácter abierto destinada a presentar nuevos campamentos que aún no fueron objeto de investigación y cuyas características morfológicas, emplazamientos y contexto geográfico tengan acogida entre los modelos relacionados con las operaciones de la conquista. Se definirán los principales rasgos y atributos que permiten su incorporación preliminar a los escenarios de las Guerras.
19:15 - 19:45 h Debate
19:45 h Acto de clausura
21:15 h Cena
9:00 h Salida desde Gijón a Pomar de Valdivia
12:00 - 14:00 h Visita Monte Bernorio
14:30 - 16:00 h Almuerzo
16:00 h Salida a Santibáñez de la Peña
17:00 - 19:00 h Visita asedio de la Loma
19:00 h Retorno a Gijón
El castro del Alto de La Garma (Omoño, Ribamontan al Monte) es un yacimiento único en Cantabria por diversos motivos. En primer lugar, es uno de los mejores ejemplos para conocer la progresión en el inicio de la construcción de poblados fortificados en el centro de la región Cantábrica. Sus orígenes se remontan en torno a los siglos VII-VI a.C, de ahí que hablemos de algo muy especial. Por otro lado, es de los pocos castros costeros que presentan características similares a los lugares fortificados de la I Edad del Hierro situados más al Sur (Campoo, Palencia y Burgos y León): Buen dominio visual, situación en altura, empleo preferente del barro y probablemente madera como materiales de construcción tanto en vivienda como en la fortificación, etc. Otro de los motivos por los que el Alto de La Garma es icónico dentro de nuestra región es por alguno de los hallazgos encontrados en su interior. Muchos pensarán que los castros prerromanos solo son importantes si se encuentra gran cantidad de materiales metálicos, grandes fragmentos de cerámica, adornos, joyas..pues en este caso lo más sencillo es de lo más importante: Se localizó (luego entraremos más en detalle) una pequeña concentración de semillas y gran cantidad de restos óseos de mamíferos, lo que denota que la tendencia a pensar (mitificada por las fuentes clásicas) que los cántabros eran unos bárbaros o que no cultivaban/comerciaban queda cada vez más alejada. Por último, y no menos importante, se encuentra en el entorno de la Cueva de La Garma, uno de los iconos del Paleolítico de la cordillera Cantábrica.
Ya en la década de los setenta fue visitado por Arturo Arrendo, quien lo calificó como castro cántabro y lo denominó "Pico Garma". De todos modos esta referencia nunca fue muy popular, pasando desapercibida durante muchos años. Habría que esperar hasta el año 1996 cuando Emilio Muñoz y la empresa GAEM, dentro de un marco de prospecciones intensivas en el monte de La Garma, reconocieron el lugar. Constataron la existencia de fortificaciones y localizaron algunos materiales cerámicos, signos inequívocos para su identificación. Al poco tiempo, ese mismo año, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte compra las fincas de interés arqueológico, frenando así el avance forestal que ya había invadido gran parte del yacimiento en el momento de su descubrimiento (en la imagen de abajo se pueden apreciar los eucaliptos justo al lado de las excavaciones). Desde el año 1998 es Bien de Interés Cultural como integrante de la Zona Arqueológica de La Garma. En la actualidad no existe memoria definitiva sobre las actuaciones arqueológicas allí realizadas, aunque bien es cierto que existen relevantes artículos monográficos (Pereda 1999) y algunos trabajos generales en prensa que (Arias et al., 1999, 2000, 2003, en prensa; Arias y Ontañón 2008) merecen especial atención.
El castro de Campo Ciudad (Cistierna - León) sigue siendo al día de hoy una autentica incógnita. Desde su descubrimiento el 23 de Marzo de 2012 poco o nada se sabe del mismo, ya que a parte del estudio visual y estructural sobre el terreno, no se ha llevado a cabo ningún tipo de prospección arqueológica hasta el momento. De hecho, hasta la puesta en escena del mismo ha sido un tema de controversia, ya que sus descubridores, los historiadores Siro Sanz y Eutimio Martino, ni siquiera fueron citados en la carta arqueológica del Servicio Territorial de Cultura. Todo esto basando dicha publicación en un estudio redactado por ellos mismos unos meses después de su descubrimiento..en fin.
El castro se esta ubicado en la cara sur del macizo de Peñacorada unos 1.481 metros de altitud y se encuentra rodeado por el Pico Corberto (1.679 m) al Norte, por Peñacorada (1.831 m) al Este y por el pico Valdelagua (1.551 m) al Oeste. Esta ubicación es conocida desde hace cientos de años, pudiendo observarse en las fuentes escritas citas directas sobre este lugar. La referencia más antigua se encuentra en un documento de 1182, donde Fernando II concede a la iglesia de Santo Tomas (Santiago de Compostela) el realengo de Quintana de la Peña. En dicho escrito se citan numerosos términos de Peñacorada, entre los que se distingue “Civitatem” - ciudad en latín. Otro claro ejemplo es un pleito entre el concejo Valle de las Casas y Almanza (año 1542), donde ya se hace referencia directa a Campo Ciudad en la forma actual.
El oppidum del Cerro de La Maza (Pedrosa de Valdeporres, Burgos) es uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de Regio Cantabrorum. Su posición estrategica , dominando los pasos de la Cordillera Cantábrica hacia el área del nacimiento del Ebro y el valle septentrional del Pas, sus defensas naturales y su enorme extensión, hacen de este enclave un lugar icónico para el conocimiento de la Edad del Hierro y, más que probablemente, de su contextualización en el conflicto por antonomasia: Las Guerras Cántabras. No olvidemos que se encuentra a escasos kilómetros de otro de los yacimientos más importantes de la zona, el campamento romano de La Muela.
Desgraciadamente la falta de apoyo institucional tras el descubrimiento y estudio de ambos ha permitido que durante más de una década tanto La Muela como el Cerro de La Maza hayan sido olvidados, llegando a buen seguro parte de su milenaria historia a manos privadas. Y no solo eso, ya que en el caso del oppidum la instalación de antenas de telefonía en los últimos años ha destruido información vital para la comprensión del mismo. Esto, unido al abandono y otras prácticas dependientes de la administración tales como canteras, pistas agropecuarias sin control, explotaciones forestales, etc, son una agresión constante en decenas de yacimientos tanto Cantabria (Monte Cildá, Espina del Gallego, El Cueto, Peña de Sámano, Las Eras de Cañeda, El Cantón, etc), Palencia (Monte Bernorio, Cildá, etc) o Burgos (El Castro)..una auténtica pena que haya que realizar decenas de hipótesis en el conocimiento de los antiguos cántabros en vez de apoyar el estudio e investigación de los mismos in situ.
Volviendo al oppidum, se encuentra dentro de una gran zona amesetada (vagamente triangular y con pendiente) de unas 40 hectáreas de superficie. Mide unos 900 metros de largo por 500 de ancho en la parte más oriental, estrechándose hacia la occidental hasta llegar a los 130-140 metros. Como se puede observar en la imagen, los acantilados que engloban la parte superior son una magnífica defensa natural, si bien es cierto que la acrópolis también estuvo dotada de líneas de muralla al igual que vertientes más desprotegidas (como la norte). Fue descubierto por Miguel Ángel Fraile López y posteriormente, gracias al patrocinio de la Fundación Marcelino Botín y al permiso de la Junta de Castilla y León, el equipo dirigido por Eduardo Peralta Labrador pudo realizar diversas actuaciones entre los años 2000-2003. En ellas se pudieron obtener resultados de lo más clarificadores y que contextualizaron el yacimiento como uno de los más importantes de la zona.
El castro de Abiada (Campoo de Suso, Cantabria) es otra de las joyas arqueológicas del valle de Campoo. Su peculiar ubicación y morfología, en un cerro alargado de grandes pendientes entre el río Guares y el barranco de La Señoruca y con una superficie plana ligeramente inclinada hacia el este, hacen de este enclave un yacimiento único en nuestra región. Este tipo de formaciones rocosas a modo de atalaya natural son más típicas de la zona norte de Palencia (Monte Cildá o Bernorio) o Burgos (Amaya, La Ulaña), aunque ni mucho menos es comparable ni en tamaño ni arqueológicamente hablando a estos "monstruos" de la historia de Regio Cantabrorum. De todos modos, esta última afirmación tal vez venga dada por el desconocimiento del castro (y posible campamento romano) de Abiada, básicamente porque estamos comparando yacimientos estudiados y excavados hasta la saciedad con un enclave que solo ha sido reconocido visualmente por investigadores y arqueólogos..ahhh, y visitado en más ocasiones por furtivos..en fin.
Fue descubierto a finales de la década de los 80 por Miguel Ángel Fraile, quien haría hincapié en los derrumbes de terrazas labradas en la piedra, además encontrar restos de cerámica a mano en su interior (1989: 625, nº 40). Posteriormente Eduardo Peralta y Emilio Muñoz (1993: 63-64, nº 24), citarían el hallazgo de monedas romanas del siglo III d.C., aunque la "mayor" constancia de evidencias materiales es relativa al hallazgo, búsqueda en este caso, por parte de los clandestinos: Monedas (antonianos), puntas de fecha y otro tipo de materiales de tipo militar romano.
Cualquier definición del Monte Bernorio se queda corta para explicar lo que ha significado y significa este lugar en la historia de los antiguos cántabros. Podríamos comenzar diciendo que es una de las ciudades fortificadas de la Edad del Hierro más grande halladas en España y también en Europa. O tambien que se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época prerromana en la península..aún así, seguiríamos quedándonos cortos, ya que sus entrañas siguen albergando secretos y misterios aún por descubrir.
Situado junto a la localidad de Villaren de Valdivia (al norte de de Palencia), se eleva majestuosos a unos 1.170 metros de altitud, dominando una gran llanura donde en la actualidad se pueden contemplar desde su cima mas de 40 pueblos de las provincias de Burgos Palencia y Cantabria. Creo que con esto podemos entender el valor estratégico y militar de este enclave. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1992 y desgraciadamente, más que por su valor arqueológico, fue noticia no hace mucho por ser incluido como ubicación de un futuro parque eólico de 24 aerogeneradores..así nos va...
El castro de Los Baraones (Valdegama, Palencia) es otra de las joyas de la Edad del Hierro del norte de Palencia junto con el conocido Monte Bernorio. Están situados estratégicamente uno frente al otro, separados por el valle del rio Lucio y a unos 6 kilómetros de distancia en línea recta. Increíblemente, aun habiendo avances en la investigación e interpretación del norte de Palencia en esta época, son pocos los yacimientos sobre los que se han hecho estudios concluyentes exceptuando estos dos castros (sobre manera en Monte Bernorio). Este dato es más que llamativo, ya que ambos han arrojado infinidad de evidencias arqueológicas que nos muestran la importancia de este territorio desde la Edad de Bronce hasta pasadas las Guerras Cántabras.
Centrándonos en el castro de Los Baraones, fue dado a conocer en el año 1979 como poblado de la Edad del Bronce dentro de la obra "La montaña palentina, Tomo I - La Lora", cuyo autor es Gonzalo Alcalde Crespo (erróneamente citado como G. Alcalde del Rio en las publicaciones sobre el castro). No sería hasta el año 1986 cuando comenzasen las excavaciones en el mismo de la mano de Magdalena Barril Vicente y su equipo, los cuales realizarían cinco campañas (hasta el año 1990) que aportarían increíble valor histórico al yacimiento. El nombre del castro viene dado por una serie de terrazas donde se asienta gran parte del mismo, conocidas como "los cintos de Los Baraones". La extensión y morfología actual de los Baraones dista bastante de muchas de las estructuras fortificadas cercanas que hoy conocemos, bien definidas por derrumbes de muralla o por la orografía de las cimas donde se asientan (véase el Monte Cildá, Monte Bernorio, Peña Amaya, La Ulaña, etc). El asentamiento se sitúa sobre tres grandes áreas:
El asentamiento como tal se ha estudiado principalmente en los dos primeros "sectores", ocupando estos una extensión aproximada de 10 hectáreas. Aunque no debemos ni mucho menos olvidar el tercero de ellos (Valseca), donde se han documentado en prospección otras 2 Ha que no fueron excavadas pero de las que se tiene conocimiento sobre su gran valor arqueológico como veremos más adelante.
2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by