

El ara de Rasines, al igual que otros elementos epigráficos incompletos de Cantabria, está inmersa en un aura de misterio que ha llevado a pensar a muchos investigadores el sentido de su milenario significado en diferentes direcciones. Evidentemente hay una de las interpretaciones que parece la más "clarificadora", pero no olvidemos que una pieza como esta fuera de un contexto podría tener un significado u otro. ¿Ara votiva o funeraria? Si estuviésemos en el primer escenario..¿dedicada a que deidad?. En este sentido, buscando el contexto religioso, la aparición de este ara junto a una cueva y un arroyo llamado Silencio puede dar pie a pensar que pudiese estar ligada a un culto termal o relacionado con el agua. De todos modos, no se tiene la certeza de que este enclave fuese su ubicación original. Por el contrario, otros autores consideran que nos encontramos ante un ara funeraria como veremos posteriormente, existiendo además otra corriente menos extendida que argumenta que podríamos estar ante un hito relacionado con la minería en época romana en el entorno de Rasines.
Las primeras noticias bibliográficas del ara de Rasines nos transportan a principios del siglo XX, concretamente al año 1906. Sería el padre Lorenzo Sierra quien, en una carta fechada el 31 de Agosto de 1906, le informase al también padre Fidel Fita de la aparición de una "piedra con una inscripción" a una distancia de 15 metros de la boca de la Cueva del Valle (concretamente al extraer grava de un arroyo). Se tiene constancia de que apareció rota en 2/3 fragmentos, tal y como podemos comprobar hoy en día si nos fijamos en los nexos de "unión" de la pieza. Años más tarde, en el año 1968, sería el Doctor Rivas (médico de Ampuero) quien la donase al Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander dirigido por aquel entonces por Joaquín Gonzalez Echegaray.
Sea lo que fuere, no cabe duda de que estamos ante una pieza excepcional, más "típica" de zonas como Campoo o el norte de Palencia/Burgos donde el número de las mismas supera con creces al de las encontradas en la costa.
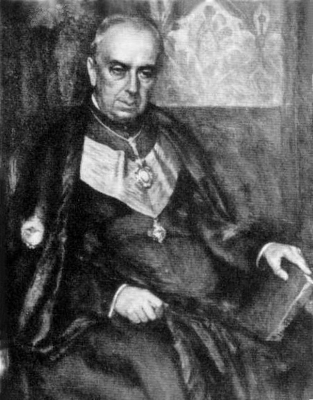
Estamos ante una pieza de arenisca que apareció fragmentada en dos (o tres, no se sabe con certeza). Su campo epigráfico es muy escueto, lo que ha dado pie a diversas teorias. Se lee lo siguiente:
La primera de las interpretaciones fue hecha por Fidel Fita y J.M. Fernández, quienes leyeron lo siguiente:
Que querría decir "A su mujer Anthe puso Floro esta ara". Serían los primeros en apoyar la hipótesis de que estamos ante un ara funeral (no votiva). Entre otros aspectos, se apoyaron en la aparición a menos de un kilómetro de tumbas de losas con restos óseos (González Echegaray, 1970: 224). Por otro lado, y prácticamente a la vez, Joaquín Gonzalez Echegaray, lanza una interpretación totalmente diferente a este respecto. Él plantea lo siguiente:
Que sería leído como "Aulo Floro se preocupó de erigir este altar sagrado a Ataecina". Echegaray partía de la base de que el campo epigráfico constaba de las tres partes "principales" de las que consta un ara votiva: Oferente, divininad y motivos dedicatorios. La rotundidad con la que interpretó que la deidad de la segunda línea era Ataecina era por un mero dato estadístico, ya que esta divinidad (o en su defecto Adaegina) poseía una docena de altares votivos repartidos por toda la Península. No en vano, esta diosa del inframundo era adorada por íberos, lusitanos, carpetanos y celtíberos, siendo la deidad por excelencia del renacer, la fertilidad, la luna, la naturaleza y la curación. Apoyaba su teoría además en la aparición de la pieza a pocos metros de la boca de la cueva (inframundo).
Por último, José Manuel Iglesias realizaría dos lecturas que también apuntan a un ara votiva, pero sin tanto detalle. La primera sería:
Que significaría "Aulo Floro se preocupó de erigir este altar sagrado". Texto mucho menos atrevido (y más realista, quien sabe) ya que no se hace referencia a una deidad concreta con la poca información del campo epigráfico. Incluso él mismo y Alicia Ruiz Gutierrez interpretaron posteriormente que la "primera" A podría tratarse de una M y con una variante en la segunda línea, quedando la lectura del siguiente modo:
Y cuya interpretación podría ser la siguiente: "M. Floro puso este ara, con los suyos". (Iglesias y Ruiz, 1998: 64). Además, basándose en la teoría de que la "A" de la primera línea pueda corresponderse con una "M", Alicia Ruiz fue un paso más allá, convirtiendo en otra posible interpretación:
Que se leería como lo siguiente: "Floro se preocupó de poner este altar sagrado a Marte".
Sea cual fuere su cometido y su contenido, el ara de Rasines seguirá siendo un referente epigráfico de la Cantabria romana, sin poder determinar cual es su cronología exacta y teniendo solo una única certeza: Guardará por siempre el secreto de su existencia.
Año 85 d.C. 11 años después de la fundación de la colonia de Flaviobriga (actual Castro Urdiales), el tráfico tanto marítimo como por tierra se ve incrementando notablemente. No quiere decir esto que previa fundación colonial no lo fuese, ya que existen miliarios como el de Nerón que indican que décadas antes ya estamos ante un puerto de relevancia en el Norte. No olvidemos que este miliario está datado entre el año 61/62 d.C y Flaviobriga fue fundada en el año 74 d.C. Pero volviendo al año 85 d.C., las diferentes vías y ramales que desembocan en la localidad de Otañes se encuentran ya "desgastados" por el uso. Nada fuera de lo habitual dado que, al igual que en el siglo XXI (con nuestras carreteras y autopistas), toda vía necesita un buen mantenimiento. Y en este caso, gracias al miliario de Domiciano, queda constancia de ello.
Fue descubierto en Mayo de 1914 en lo alto del puerto de Las Muñecas, divisoria natural y geográfica entre la Cantabria actual y el País Vasco. Quedaría constancia de dicho hallazgo gracias a las anotaciones del párroco de Otañes, M. Martinez del Caso López, quien apuntaría a la existencia del miliario como "mojón" de separación de ambas provincias. Se expuso por primera vez en el año 1928, si bien es cierto que la primera fuente documental respecto a su epigrafía corresponde a Jose María Solana Sanz quien lo incluiría en su publicación "Flaviobriga" del Centro de Estudios Montañeses (1974). La primera de las traducciones de su campo epigráfico se realizó gracias a una de las fotos encontradas en el archivo de la casa Torre de Otañes realizada por el citado párroco, ya que en el momento de su hallazgo el miliario se encontraba mucho menos desgastado/dañado y además se veía la parte posterior. Esto facilitó la transcripción a Jose María Solana, aceptada por la gran mayoría de los investigadores. Posteriormente se incluiría en "Epigrafía romana de Cantabria" (1998) de Jose Manuel Iglesias y Alicia Ruiz, apuntando a que el miliario corresponde a una de las variantes del trazado de la vía Flaviobriga / Pisoraca. Ya inmersos en el siglo XXI, se realiza un espectacular estudio de las vías romanas basado no en los recorridos marcados por los miliarios encontrados, sino en las propias vías encontradas in situ. Al menos en sus improntas en el terreno. Este estudio, liderado por Isaac Moreno Gallo, encontró los indicios de la vía que partía desde el puerto de Las Muñecas hacía el Valle de Mena, La Merindad de Montija y el Valle de Losa con destino hasta Vxama Barca (Osma de Álava), continuando incluso hacia Veleia y Deobriga. Este estudio, y la ampliación de este, nos habla de un impresionante entramado viario que, lejos de establecer tan solo un origen / destino basado en hallazgos materiales (desplazados en ocasiones, pudiendo descontextualizarse), nos traslada a través de las vías romanas "fosilizadas".
No cabe duda de que, salvo contadas excepciones (Peña Cutral, los cardos del campamento romano del Monte Cildá y poco más), no tenemos ni idea de como era el entramado vial de época romana en Cantabria. No cabe duda de que el actual puerto de Las Muñecas y el trazado que discurría desde el valle de Otañes hasta el puerto tuvieron una importancia capital en las comunicaciones de la Cantabria Oriental con la Meseta. No obstante, en la actualidad, todas aquellas vías denominadas como romanas en nuestra región no dejan de ser caminos carreteros de época medieval, al igual que los puentes denominados romanos. Una auténtica pena que Cantabria y su Consejería de Cultura, hubiesen podido formar parte de un espectacular proyecto de identificación de vías y dijesen que NO. Infinita la llaman…por llamarle algo.
Sin duda, y apoyándose principalmente en el gran número de hallazgos epigráficos en toda la zona, Valdeolea es un municipio que a buen seguro que seguirá dando sorpresas a medio plazo dentro del mundo romano en Cantabria. Y no solo por lo que se conoce hoy en día, sino por la posibilidad más que factible y tal vez "secuestrada" de que Camesa Rebolledo y todo su entorno sean la verdadera Juliobriga (quien sabe). Pero hasta que ese día llegue y reviente los cimientos de la arqueología de nuestra comunidad, podemos conocer un poco más de los hallazgos relacionados con los asentamientos romanos de la zona y piezas tan maravillosas como la que nos ocupa.
Estamos hablando del Ara de San Miguel de Olea o ara de "Flavia Gentiana", encontrada en el año 1980 por Javier Gonzalez Riancho en las obras de reconstrucción de la ermita de San Miguel, concretamente en el relleno que macizaba el altar dentro del ábside. Poco después de su descubrimiento, fue publicada por Joaquín González Echegaray y Jose Luis Casado Soto, siendo reinterpretada por Alicia Ruiz y José Manuel Iglesias posteriormente. Todo ello debido sobre manera a que las dos últimas líneas de la misma se encuentran muy desgastadas, lo que ha dado lugar a diferentes "encontronazos" respecto a su significado y contenido.
Hasta hace no muchos años permaneció en dicho templo hasta que finalmente fue traslada al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria donde se encuentra expuesta. No cabe duda de que este ejemplo de ara votiva (que no funeraria) enclavada en el corazón de Olea, muy cerca de donde aparecieron los diferentes términos augustales correspondientes a los "prata" de la Legio IIII Macedónica y la ciudad de Camesa Rebolledo, hace pensar que, por el mero hecho estadístico de las decenas de hallazgos epigráficos en el entorno, estemos más cerca aquí de la ciudad romana de Juliobriga que no de Retortillo. Tan solo los años venideros y una mente abierta (no la que hay ahora), aclararán este último punto.
Ni siquiera en nuestros días se tiene la certeza de la infinidad de secretos que aún guarda el municipio de Valdeolea, sin duda uno de los máximos exponentes (por no decir el máximo) de la romanización de la antigua Cantabria. Y todo ello sin desmerecer otros municipios de la comarca de Campoo, epicentro (junto con el Norte de Palencia y Burgos) de la sociedad de los antiguos cántabros.
Uno de los iconos, más que probablemente robado hace no muchos años sin que nada ni nadie lo haya expuesto, de este milenario pasado es el ara de Mata de Hoz. Una pieza que, sin lugar a dudas, podría ser uno de los ejemplos más claros (otro más) de desprotección de Patrimonio de Cantabria..en el último párrafo explicaremos porqué. Fue localizada en el año 1992 por J.M. Martínez Gonzalez "incrustada" en el pavimento de un jardín particular de la citada localidad. Según se cree, este ara dedicada a Júpiter, procede del interior de la cuadra de la misma vivienda y fue reutilizada como baldosa/escalón hace décadas. Desde su descubrimiento hasta nuestros días se han producido diferentes referencias a la misma hasta llegar al punto de que, nadie sabe con certeza donde está. En el año 1996, Alicia Ruiz la trata como inédita en su artículo "Aras romanas de Campoo y Valdeolea" en Cuadernos de Campoo (nro. 6), situándola aún en el lugar de su hallazgo. Posteriormente, en la obra "Epigrafía romana de Cantabria" (1999) en la que ella misma es co-autora junto con Jose Manuel Iglesias Gil se vuelve a incluir sin citar aún su ausencia.
Y a partir de aquí…nada más. Todo el mundo sabe que ha sido robada, instituciones incluidas, pero nadie ha tomado cartas en el asunto. Y de difundirlo ni mucho menos, ya que la estrategia (penosa) es criticar y "satanizar" a quien difunde patrimonio. La verdad es que ese camino es mucho más fácil que protegerlo, donde va a parar. El argumento de que "quien publica los yacimientos (ya públicos, documentados e inventariados, pero no difundidos) los expone a los expoliadores" va sonando ya demasiado a pataleta de quien deja sus vergüenzas al aire. Nadie se ha parado a pensar que difundiendo el patrimonio se pretende crear un flujo constante de personas en los yacimientos donde estadísticamente hay más personas buenas (interesados en su pasado y que "disuaden" lo que nadie protege) que personas malas…pero eso da igual si se pone en evidencia la omisión de las responsabilidades de nuestra querida Consejería de Cultura (ver artículo 133 de La Ley de Patrimonio 11/1998 y casadlo con los casos de Suances, Hornos de La Peña este y otros tantos). Y a partir de aquí..quien quiera que eche la culpa al propietario de la casa ahora deshabitada o semiderruida por el fallecimiento de su dueño hace tiempo. Os garantizo que no seré yo quien lance esa primera piedra (ni puedo ni quiero), algún iluminado lo hará. Cantabria Infinita lo llaman..
La estela de Valerio Quadrato es, como mínimo, parte fundamental de la historia de la Cantabria antigua en época romana. Y no solo por su datación, la más antigua de las encontradas en Monte Cildá cronológicamente hablando, sino por la belleza de su factura. Una bella dedicatoria en memoria al marido difunto de Malia que hoy en día podemos contemplar en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde, curiosamente, no tenemos una transcripción ni del campo epigráfico original ni de la traducción de gran parte de ellas. Eso es divulgar (para un profano será "una piedra con letras en latín"), supongo que lo quieran incluir en la partida de 45 millones de € que se quieren gastar en el nuevo a partir de 2020…habrá que verlo.
Volviendo a la pieza, fue encontrada por Romualdo Moro durante las excavaciones que realizó en el año 1891 en el yacimiento de Monte Cildá para el II Marqués de Comillas. Más bien, en la remoción del derrumbe de la muralla donde aparecieron 16 epígrafes romanos (y algún que otra estela/ara anepigráfica, es decir sin texto). El primero en publicar la interpretación del campo epigráfico fue Fidel Fita en el año 1891, a quien Romualdo Moro tenia informado puntualmente de cada uno de los hallazgos. En el caso de la estela de Valerio Quadrato, Fita malinterpretó varias de las líneas de inicio ya que leyó "Mantia" en vez de "Malia", "Macronis" en vez de "Magilonis" y erró en los cónsules por no encontrar la "formula consular" típica(luego explicaremos el motivo). Estos errores, perfectamente entendibles dado el tamaño de las letras y el amontonamiento de las últimas líneas (únido a que él recibía un vaciado en yeso, no la pieza original), fueron subsanados con el paso del tiempo, publicando Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). Campañas 1963-1965" una versión más acorde con la conocida en nuestros días.
No cabe duda de que la estela de Valerio Quadrato tiene un espacio fundamental dentro de la historia de la Cantabria "imperial". Es una auténtica pena que un yacimiento que ha dado tanto como Monte Cildá se encuentre en nuestros días en la Lista Roja de Patrimonio, supongo que no interese ahondar más en uno de los iconos histórico-culturales del Norte de España. Muchos pensarán que al no ubicarse dentro del actual territorio de Cantabria, se encuentra sistemáticamente expoliado y desprotegido al no "representar" la historia de la comunidad a la que pertenece. A todos ellos, solo les diré dos palabras en relación al cuidado de la historia en nuestra tierra: Parking Blendium. El resto, sobra ?
2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by